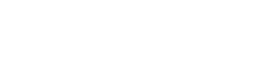Comentarios sobre “Competencias clave como tendencia de la política educativa supranacional de la Unión Europea” de Javier Valle y Jesús Manso (2013)
Comentarios sobre “Competencias clave como tendencia de la política educativa supranacional de la Unión Europea” de Javier Valle y Jesús Manso (2013).
Por Jose Antonio Delgado Molina.
El artículo de Javier Valle (2013) nos recuerda que las competencias han sido promovidas principalmente por la OCDE en el marco del avance de la sociedad del conocimiento sometida a un continuo cambio, habiendo recibido un fuerte impulso por parte de la Unión Europea al tratar de articular su sistema educativo en torno a ellas. A la Unión Europea se le presume talante democrático poniendo en el centro de sus políticas el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la OCDE es una organización con fines económicos que comparte el liderazgo sobre el discurso de la educación junto con el Banco Mundial, lo cual ha sido visto como un peligro de pretender desplazar a las personas del centro de las políticas educativas para colocar a los mercados (Gimeno Sacristán 2008).
Es un hecho que la apuesta por las competencias es una decisión política con la vista puesta en favorecer la economía del conocimiento, que es la que cambia a mayor velocidad y la que más dinero mueve hoy en día, lo cual tiene una fuerte repercusión en las personas al tratar de hacerlas más competitivas y más eficientes, es decir, exprimirlas más. En mi opinión, no obstante, considero que el cambio educativo es una necesidad, pues vivimos en un mundo que se ha acelerado, que ya no es lo que era, donde el balance de poder obedece a términos económicos y donde el que triunfa es el que más rápido se adapta y el que mejor innova. Quien no lo hace se queda desplazado competitivamente. Esto es así para la economía basada en el conocimiento como las tecnologías o la rama biosanitaria. Sin embargo, las cosas no son tan distintas para otros sectores como el turismo, tan importante en nuestro país, y ni siquiera para los trabajadores o peones de cualquier sector agrícola o industrial, donde a lo sumo las innovaciones corresponden a los ingenieros. Es por ello que considero que la educación por competencias no va a suponer una gran mejora a nivel personal para gran parte de los futuros trabajadores de forma directa, pero sobre una escala de país nos puede hacer más competitivos y en el fondo beneficiar indirectamente a todos.
No obstante lo anterior, el artículo de Javier Valle no analiza si el centro de la enseñanza por competencias es la persona o el mercado, sino que nos ofrece un énfasis especial sobre la diferente nomenclatura existente acerca de las competencias entre las propuestas de la Unión Europea y las dos últimas leyes educativas de España, junto con las consecuencias tan contrastantes a nivel conceptual y de cambio metodológico que se derivan del empleo de esas nomenclaturas.
Es cierto que es importante partir de unas ideas claras sobré qué son las competencias, porque después de tantos años desde que se introdujo la idea, aún sigue siendo un concepto impreciso para la mayoría de quienes han de ser protagonistas en su implantación. El propio Gimeno Sacristán (2008), citado en el artículo, decía que no hay acuerdo respecto a qué son las competencias, además de que la inmadurez del campo, después de varias décadas desde que emergió el concepto, debería dar que pensar, así como su poca fundamentada potencialidad para provocar cambios positivos. Esto lamentablemente es una realidad, porque hasta ahora el constructo de las competencias ha producido mucha discusión, mucho debate, pero poco desarrollo metodológico. Es decir, ha dado mucho que hablar a políticos y pedagogos, pero también ha llevado a los profesores más valientes a improvisar por la falta de referentes metodológicos claros.
En el caso español, donde quienes legislan no parecen entender bien el concepto de las competencias clave como bien indica Javier Valle, da la impresión de que las leyes educativas se confeccionan adornándolas con conceptos cosméticos que suenan bien sin intención de aplicarlos. Es llamativo que la LOMCE de 2013 no haga una lista clara de las competencias básicas o clave –usa indistintamente ambos adjetivos. Más aún, el currículo no lo establece en torno a las competencias, sino que sigue anclado en el modelo tradicional de organizar la educación en torno a los clásicos bloques de contenidos.
El hecho básico es que la LOE de 2006 y la LOMCE de 2013 no surgieron en respuesta a las nuevas corrientes educativas que procedían fundamentalmente de la Unión Europea y de la OCDE, sino que fueron el fruto de un desencuentro ideológico entre los dos principales partidos políticos de España. Ambas leyes no perseguían el cambio metodológico, sino la adecuación a una ideología para que los afines se sintieran cómodos, incluyendo de paso el término de competencias con intenciones cosméticas. Así, la inclusión del término de competencias contribuiría a que se cumpliera el principio de Lampedusa, según el cual algo tiene que cambiar para que nada cambie.
Resulta especialmente llamativo que, de los cambios previstos en la LOE y LOMCE, tan solo el bilingüismo y plurilingüismo hayan experimentado una fuerte implantación y un gran desarrollo metodológico muy claro y estandarizado aplicado al aula. El contraste no puede ser mayor respecto a la implantación de la educación articulada en torno a competencias clave. De la profusión de teoría y de discusiones, terminológicas en el caso del artículo de Javier Valle, se debería pasar a la aparición de propuestas metodológicas realmente aplicables, tan alejadas de esas otras propuestas absolutamente irrealizables de las que alertaba Gimeno Sacristán, cuando aseguraba que a una programación de Primaria por competencias se le estimaban unas 6.000 unidades de contenido para desarrollar y evaluar.
Quizás la respuesta a la confusión imperante en torno a las competencias pase por dedicar más esfuerzos a la práctica y al desarrollo de estándares de trabajo, y que esas nuevas metodologías nos sirvan como referentes para clarificar los conceptos y la discusión que, de otro modo, correría el riesgo de prolongarse ad aeternum.
Por todo ello, espero que surjan métodos fiables de trabajo en el aula por competencias para huir de la improvisación. Mi intuición me dice que las competencias se trabajarían compartiendo tareas o proyectos con profesores de las diferentes áreas, haciendo necesario un flujo de información continua que hoy en día rara vez se da. Al mismo tiempo, creo que se abandonaría el enciclopedismo o memorización de datos correspondientes a las materias centrales del currículo tradicional. Creo que esos datos se proporcionarían en función de si los alumnos los van a necesitar para llevar a cabo sus tareas. También pienso que los alumnos van a ser más autónomos a la hora de asimilar nuevos conocimientos, métodos y comportamientos, además de que su opinión de forma individualizada va a contar más en la planificación de su propia educación. Pienso que el profesor va a dar paso a las herramientas TIC como soporte de conocimiento, y que su papel va a ser más bien el de guía o el de proporcionar los estímulos necesarios para que los alumnos por su propio trabajo adquieran las competencias ganando en autonomía, responsabilidad, eficacia y capacidad de superación. Sin embargo, como digo, todo esto son impresiones que no sé si se corresponderán fielmente con el nuevo modelo pedagógico que se avecina.